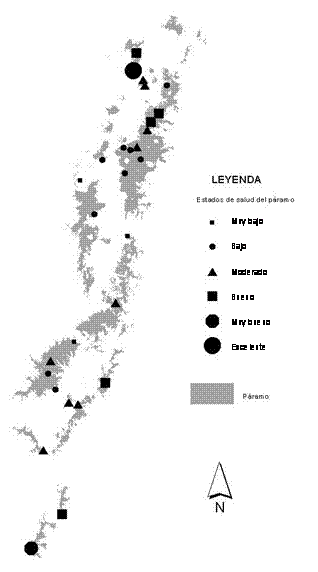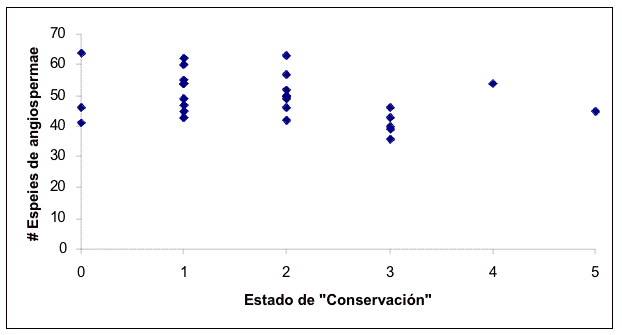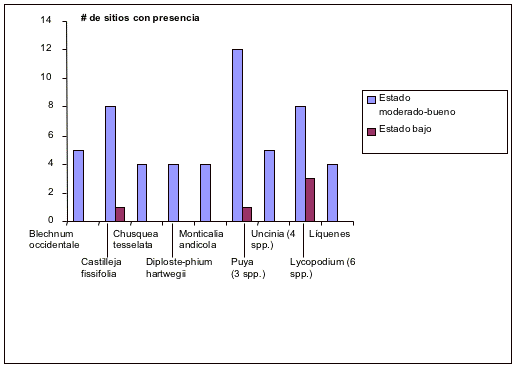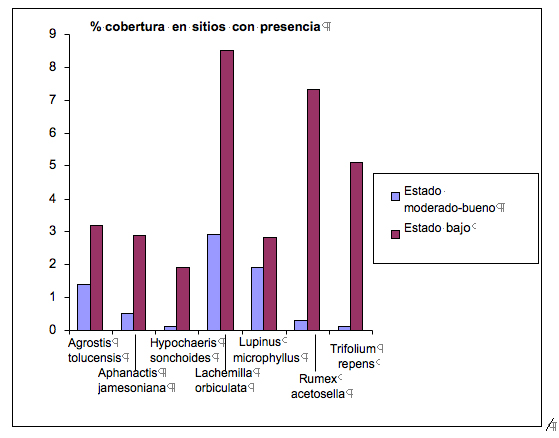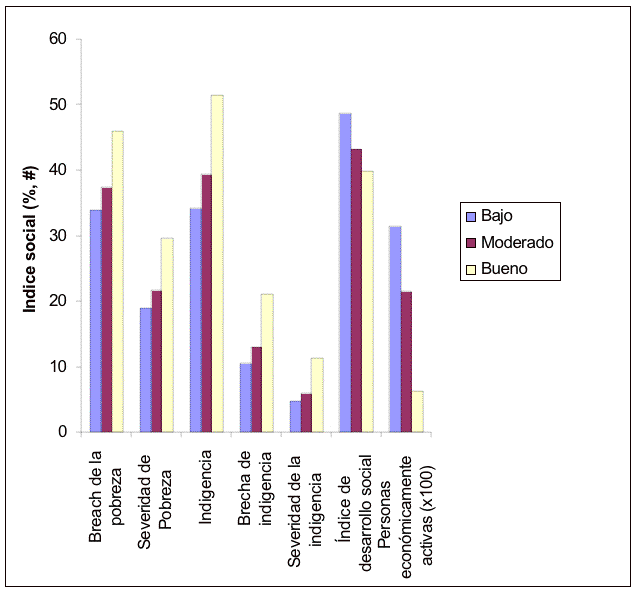Introducción

Los
páramos del Ecuador y su importancia
Los páramos son
ecosistemas (semi)húmedos y fríos que en el Ecuador se
encuentran formando un corredor casi intacto sobre la Cordillera de
los Andes, por encima del límite superior actual o potencial
de bosque (Mena et al. 2001). Forman un ejemplo ideal para aplicar la
visión de ecosistema de la Convención de Diversidad
Biológica, porque su importancia para la sociedad ecuatoriana
y para el mundo en general se caracteriza por sus atributos
biológicos, pero también sus atributos geográficos,
sociales y económicos apoyan a su gran valor.
Los atributos biológicos
que determinan la singularidad son su relativamente rica
biodiversidad: es el ecosistema de alta montaña más
diverso del planeta (Smith & Cleef 1988). Pero más aún
que el número de especies, impresiona el porcentaje de
especies endémicas para el ecosistema: alrededor del 60% de
todas las especies de plantas vasculares no se encuentran en otros
ecosistemas (Luteyn 1992). Este endemismo es un resultado del hecho
que las plantas están muy adaptadas a las condiciones
climáticas extremas, que también resulta en una gran
fragilidad de su biodiversidad: con poco disturbio, se pierde una
gran cantidad de las especies típicas del páramo
(Verweij 1995). Finalmente, un atributo que hace que el ecosistema
páramo es importante biológicamente, es el hecho que
está formando un corredor Norte-Sur de más de 2000
kilómetros entre Venezuela y el Perú, en una de las
cordilleras más dinámicas, geológicamente y
biogeográficamente hablando, del mundo (Jorgensen & Ulloa
1994).
Probablemente aún más
llamativo para grandes grupos de pobladores Andinos que los atributos
biológicos son los geográficos. Especialmente el rol
del páramo como regulador hídrica determina
probablemente más que cualquier otra característica su
valor para la población. Todas las grandes ciudades de los
Andes del Norte dependen para su agua potable y para la mayoría
de su electricidad del agua de páramo, pero también el
campo, especialmente en la Sierra seca de Venezuela y el centro del
Ecuador produce los alimentos gracias al agua de riego proveniente
del páramo (Medina & Mena 2001). Pero también el
suelo en sí ayuda a que el páramo tenga este gran
valor. En primer lugar, el suelo orgánico es la clave detrás
de la regulación hídrica pero este suelo en sí,
especialmente en zonas de origen volcánico, es un almacén
de carbono y un potencial de productividad agrícola
aprovechado para papas, habas, mellocos y pasto para ganado
(Podwojewski & Poulenard 2000). Finalmente, el paisaje en sí,
con volcanes espectaculares, valles planos con turberas y lagunas
vistosas, pendientes y afloramientos rocosos aparentemente
inaccesibles y la inmensidad del páramo lo hacen uno de los
ecosistemas más apreciados por turistas nacionales y
extranjeros y las lagunas como Cuicocha y nevados como el Cotopaxi
hacen de las Áreas Protegidas en la cual éstos se
encuentran, los lugares naturales más visitadas del país
(Narváez 2001).
La diversidad
del páramo no está
reflejada solo en su flora, fauna y paisaje, sino también en
sus habitantes. La diversidad cultural y étnica hacen que la
alta montaña, aparte de la amazonía, sea el único
lugar donde todavía se hallan rasgos del Ecuador nativo,
indígena. La mayor población indígena
Quichuahablante vive en los páramos, practica su agricultura
con algunas prácticas muy tradicionales, habla su idioma,
tiene su cultura y vestimenta y está en un continuo proceso de
cambio y adaptación, lo que quiere decir que es una cultura
diversa y viva (Ramón 2002). Lo que socialmente hace
importante el páramo para la sociedad es que durante los
siglos, desde épocas preincaicas hasta ahora, la gente ha
intervenido en el páramo y lo ha modificado. Esto dio origen
al concepto que en alguna manera se puede considerar el páramo
como un paisaje cultural y, de todas maneras, como un espacio de vida
para casi un millón de habitantes en los Andes (Suárez
2002).
Son los atributos económicos
los que hacen que el páramo sea importante para un millón
de usuarios directos pero también para muchos usuarios
indirectos. Primero, su valor para la producción agrícola
que, aunque estamos de acuerdo o no con este uso del ecosistema
natural, nos beneficia a todos los que comemos papas y tomamos leche.
Pero los servicios ambientales que presta el páramo en sí
también representan un valor directo a la población, ya
que el precio del agua sería mucho mayor si no fuera posible
sacarla tan cerca desde la montaña. Y finalmente, el turismo,
que es la tercera fuente de ingresos en el Ecuador, se beneficia
también económicamente (Vega & Martinez 2000).
Una de las
grandes urgencias para que los tomadores de decisiones (gobiernos,
administración de áreas protegidas, campesinos, etc.)
puedan aplicar un manejo integral de este paisaje es el conocimiento
del estado en que se encuentra el páramo, tomando en cuenta
todos estos atributos. Porque evaluando, estudiando o monitoreando
este ecosistema únicamente tomando en cuenta sus atributos
biológicos sería una actividad muy limitada y no
representaría la verdadera importancia de los diferentes grupo
de interés en este ecosistema, cada uno con iguales derechos
de control y acceso.
Estado
de Salud, un concepto relacionado con la visión de
ecosistema
Reconociendo que un
ecosistema es un espacio dinámico, en que, en muchos casos,
interfieren pobladores con la biodiversidad y los aspectos abióticos,
que está interrelacionado con otros ecosistemas y que presta
servicios a diferentes grupos humanos interesados, llevó a
nivel internacional a promover la visión ecosistémica
en la conservación (Smith & Maltby 2003). Esta visión,
entre otros, respeta los diferentes atributos y respeta las
diferentes expectativas que tienen diferentes grupos de gente sobre
un ecosistema o un área natural. Este respeto para diferentes
expectativas intrínsecamente significa que no existe un solo
estado "bueno" o "malo" del ecosistema ya que
lo que es bueno para un grupo de interesados, es malo para otro. Por
ejemplo, un páramo sembrado de papas de buena calidad
seguramente es evaluado positivo por su dueño cultivador, pero
negativo por un ambientalista o un empresario turístico. Un
concepto para evaluar el ecosistema, tomando en cuenta diferentes
atributos y diferentes expectativas de la gente, es el "estado
de salud" del ecosistema (Woodley et al. 1993), concepto que ha
sido aplicado a los páramos del Ecuador por Mena (2001).
En
términos amplios, el enfoque del estado de salud de un
ecosistema es más amplio que el de conservación. El
enfoque de salud del ecosistema parece más apropiado para los
páramos ecuatorianos (y posiblemente para cualquier
ecosistema), porque el enfoque del estado de salud de un ecosistema
integra de manera explícita las consideraciones estrictamente
ecológicas con los procesos sociales del manejo de recursos y
las implicaciones que esto tiene sobre la salud humana (Rapport et
al. 1998). El estado de salud de un ecosistema es un tema complejo,
holístico y unificador en comparación del más
biológico y estátivo "estado de conservación"
(Mena 2001). Para trabajar con él y evaluar en la práctica
el estado de salud de un ecosistema se deben definir indicadores que
dan lugar a criterios de evaluación. Los criterios
fundamentales señalados por Rapport et al. (1998) son vigor,
resiliencia y organización. Estos criterios pueden ser
aplicados a las dimensiones biofísicas, socioeconómicas
y de salud humana de los ecosistemas. Además, hay tres
indicadores generales, o integradores, que están surgiendo,
tales como la capacidad de mantener los servicios ambientales, la
posibilidad de ofrecer alternativas de manejo y la propia salud de la
población humana directamente relacionada con el ecosistema
(Mena 2001).
Los
tres criterios generales del estado de salud aplicados al páramo
"Vigor"
en términos de salud ecológica se refiere a la
productividad del ecosistema. Esto en términos biológicos
es fácil de imaginar ya que entre mayor productividad de
material vegetal o de fauna, en mejor "salud" se
encuentra el ecosistema. En términos de hidrología,
también casi siempre es deseable que haya mucha
"productividad" de agua (léase: balance positivo
de cuenca). También en el tema económico es claro:
entre más cantidad de dinero puede generar un páramo
por turismo o regulación de agua, mejor está su
"salud". Sin embargo, hay que tener cuidado al evaluar el
vigor de un ecosistema, porque en primer lugar se debe relacionar con
un "nivel óptimo" de vigor para un ecosistema
sano. Por ejemplo, el páramo es un ecosistema de productividad
baja y continua a lo largo del año y una productividad alta
durante poco tiempo es una señal de estrés. Lo mismo es
verdad para productividad económica o social; se puede
concluir que el ecosistema se encuentra en buena "salud
económica y social" cuando el páramo produce la
máxima cantidad de recursos económicos o que en él
están viviendo una óptima cantidad de gente, sin que
esto signifique sobreexplotación (Mena 2001). El "vigor"
del agua igual hay que ver dentro de su nivel óptimo: es
deseable tener un flujo constante durante el año en vez de
unas pocas ocasiones de muy alto caudal.
El
término resiliencia se refiere a la capacidad que tiene un
ecosistema para recuperar la situación original luego de un
cambió. La hipótesis básica en relación
con la salud de los ecosistemas es que la resiliencia es mayor cuanto
menos disturbado está un ecosistema (Rapport et al. 1998). Es
obvio que la resiliencia ecológica está relacionada con
su capacidad de recuperación después de, por ejemplo,
una quema. Los páramos que están en un buen estado de
salud, son menos frágiles y no sufren tanto en un incendio que
los páramos que ya están algo degradados. Lo mismo se
cumple para la población: si la gente tiene un buen nivel de
recursos económicos o culturales (conocimiento tradicional o
moderno), puede responder mejor a un estrés exterior como una
helada o una crisis económica.
El
criterio de organización se refiere, en términos de la
salud del ecosistema, a la complejidad de éste. Normalmente,
un ecosistema sin disturbios tiende a aumentar su complejidad a lo
largo de su proceso de sucesión hasta llegar a un clímax
dinámico. La complejidad se manifiesta a través de la
riqueza de especies y de la intrincación de sus interacciones
(mutualismos, competencia, etc., Rapport et al. (1998)). En el caso
del páramo un ecosistema con alta organización puede
ser un pajonal con alta diversidad, y que la vegetación
dominante presente diferentes estratos, como son musgos, hierbas y
arbustos aplastados al suelo y arbustos que sobresalen del pajonal.
Un efecto típico de estrés en el páramo por
quema y pastoreo es una homogenización de la estructura del
páramo, hasta terminar con un pajonal sin otros estratos; o
sea con una menor organización (Hofstede 1995; Verweij 1995).
También la presencia de cadenas tróficas intactas es un
señal de buena organización; esto requiere que haya
presencia desde los invertebrados más pequeños hasta
predadores como el Puma y carroñeros como el Cóndor, y
esta situación se encuentra en muy pocas áreas (Mena
2001). Si aplicamos el criterio de organización a la sociedad
o a la economía de la población, se puede imaginar que
si la comunidad está mejor organizada, o si tiene diferentes
formas de sustento económica ( o sea, mejor organizada la
economía) mayores serán su resiliencia y su "salud".
Los
indicadores integrales de estado de salud aplicados al páramo
La
capacidad del páramo de prestar bienes y servicios ambientales
es un excelente indicador integral, porque sencillamente casi se
puede decir que el páramo es un ecosistema "diseñado"
para servir como proveedor de agua a las tierras más bajas
(Mena 2001). Otro servicio ambiental fundamental del páramo es
la retención de carbono en el suelo. La cantidad de carbono
retenido en la abundante materia orgánica de los suelos del
páramo puede llegar a ser similar a la cantidad retenida en la
vegetación de una extensión equivalente de bosque
húmedo tropical (Hofstede et al. 2002). Para que el páramo
esté en la capacidad de prestar servicios ambientales, debe
estar en un buen estado de salud. Entre mejor conservado el suelo,
más materia orgánica, mejor almacenamiento de carbono y
mejor regulación hídrica. Para esto se requiere que los
atributos biológicos y geográficos cumplan tanto con un
alto vigor, resiliencia y organización. Pero, para poder
aprovechar en una forma eficiente y equitativa de estos servicios
ambientales, se necesita que también la sociedad esté
cumpliendo los criterios generales. Porque ¿cómo se va
organizar un sistema efectivo de pago por agua cuando no hay
organización en la cuenca? o ¿cómo se puede
entrar en un largo camino de gestión de carbono cuando no haya
suficiente resiliencia?.
Lo que vale para el
indicador integral "capacidad de prestar bienes y servicios
ambientales" también es verdad para "la
posibilidad de ofrecer alternativas de manejo". De un lado, un
páramo con buena productividad de vegetación, gran
profundidad de suelo, suficiente agua, como los que encontramos en
Carchi, tiene mayor resiliencia y alta organización. Estos
páramos tienen más opciones de manejo (inclusive
agrícola) que los páramos sobre suelos delgadas y en
condiciones secas en Azuay, donde la conservación estricta es
casi la única opción viable. Sin embargo, para
realmente emplear estas diferentes alternativas de manejo, se
requiere una comunidad organizada y con opciones de invertir a
mediano plazo (o sea, con resiliencia) y de un gobierno local bien
organizado y con buen vigor (o sea, con dinero para apoyar la
iniciativa), entre otros (Mena et al. 2001).
Finalmente,
la salud de la población humana probablemente es el indicador
más integral, pero a la vez el indicador que más
difícilmente se relaciona directamente con el ecosistema. La
hipótesis aquí, que suena bastante lógica, es
que en un ecosistema sano hay gente sana. La salud de la gente no
solo se refiere a las condiciones físicas del aparato
respiratorio o de otras funciones semejantes, sino también al
estado anímico y psicológico de la gente: en un
ecosistema rico y diverso la gente es más sana, feliz,
positiva y productiva. En el caso del páramo, la situación
de salud integral es grave. De acuerdo con Bernal et al. (2000) la
"tasa de alfabetismo" tiene un promedio de 24,2%. La
relación entre analfabetismo y condiciones bajas de salubridad
es bien conocida. El porcentaje de hogares con saneamiento básico
tiene promedio de 25,7%. Un tercer indicador, tal vez el más
importante, es la incidencia de la pobreza, que tiene un promedio de
75,7% en los páramos de Ecuador. La relación de causa y
efecto en el caso de la salud de la gente y la salud del ecosistema
es difícil. ¿Es la gente (en su mayoría pobre,
analfabeta, mal servida y abatida) la causa de un ecosistema
maltratado? ¿O son las condiciones propias del ecosistema las
que llevan a que la gente en él se empobrezca y se enferme?
Esperamos que no hay lo uno sin lo otro, ni lo otro sin lo uno (Mena
2001) y por lo tanto hace que la salud de la gente misma es un
excelente indicador integral del estado de salud de los páramos,
porque hay una relación bidireccional, que involucra tanto los
atributos biológicos, geográficos, sociales y
económicos.
Indicadores
objetivos y medibles: punto clave en el manejo de un ecosistema
Los indicadores
integrales no se pueden medir directamente porque están
compuestos de una serie de indicadores sencillos, que deben ser
objetivos, medibles y, más que todo, no ser ambiguos: tienen
que indicar con certeza si algo va bien o va mal. Por esto la
definición de indicadores es considerada una ciencia en sí.
O mejor dicho, la definición y validación de
indicadores sencillos y objetivos es un buen reto para la ciencia
moderna en general, ya que fundamentalmente son las herramientas que
necesitan los tomadores de decisión para guiar sus acciones.
En el proyecto Andes del Instituto Alexander von Humboldt (datos no
publicados) se han tratado de identificar, con el apoyo de un grupo
multidisciplinario de científicos, una serie de indicadores
geo-biológicos y socio-económicos que en su conjunto
deben poder sostener los tres indicadores integrales. Así,
entre los indicadores biológicos identificaron la diversidad
de especies, la estructura de la vegetación, la biomasa, y la
cantidad de especies endémicas. Los indicadores geofísicos
fueron la desecación de humedales, la compactación del
suelo, la retención de humedad y la pérdida y
transformación de materia orgánica en el suelo, entre
otros. Los indicadores socioeconómicos incluyeron el uso del
suelo, el sistema productivo, la accesibilidad, y el índice de
calidad de vida. En las discusiones llevadas a cabo en el grupo, se
concluyó que el reto no solamente era la identificación
de indicadores y la comparación de indicadores sociales con
biológicos, sino también la escala en la cual se evalúa
un indicador (regional, sub-regional, local o puntual).
De la teoría
a la práctica hay una distancia considerable. Coppus et al
(2001) y Hofstede et al (2003) han publicado un estudio en el cual se
hizo un primer intento de evaluar el estado de salud de los páramos
de pajonal en el Ecuador. Aquí resumimos este estudio con el
fin de demostrar la ambigüedad de los indicadores que a primera
vista parecen muy claros.
El
estado de salud de los páramos en el Ecuador
Coppus
et al (2001) y Hofstede et al. (2003) procedieron en primera
instancia a analizar con unos pocos indicadores, combinados con la
opinión de expertos, el estado de conservación en los
páramos de pajonal en el Ecuador. Luego, cruzaron este estado
con otros indicadores biológicos y sociales para identificar
la relación entre estos indicadores. Con base en el mapa
preliminar de los páramos del Ecuador (Proyecto Páramo
1999) se diferenciaron las zonas de estudio. En total se analizaron
28 áreas de páramo, que comprendieron en su mayoría
páramos de pajonal, que según la suposición son
las unidades donde el paisaje ha sido modificado por el uso de la
tierra. En cada sitio se determinó la composición
botánica (especies), la pendiente, la altitud y la posición
geográfica. Además, se evaluó visualmente la
evidencia de quemas, pastoreo, degradación directa y otros
tipos de disturbio humano. El contenido de materia orgánica y
la actividad biológica fueron analizados en calicatas de
suelo. Además se estimó la presencia de fauna
silvestre. Estos datos fueron tratados en una formula matemática
arbitraria, pero basada en supuestos lógicos para llegar a una
aproximación del estado de conservación (Coppus et al.
2001), la cual resultó en un índice de estado de
"conservacion" de cada sitio, con una escala entre 1 y 5.
Una vez establecido este índice, se hizo una clasificación
de los diferentes sitios (Figura 1).
Con
los valores así obtenidos, resultó un orden de sitios
según su estado de conservación bastante confiable y
aceptable y se procedió a relacionar el estado con la cantidad
de especies vegetales para determinar el valor de la diversidad de
especies como indicador (Figura 2). Si bien la cantidad de
especies encontradas en cada transecto fue relativamente alta (entre
39 y 64) no hubo una tendencia de mayor cantidad de especies en
mejores condiciones. Sin embargo, si se analiza cuales son las
especies de flora que se encuentran principalmente en los páramos
evaluados como en "buen estado", se nota que son todas
especies típicas del páramo. Blechnum occidentale,
Chusquea tesselata y Diplostephium hartwegii (Verweij
1995; Luteyn 1999) solamente se han encontrado en páramos bien
conservados ([[Figura 3]]). Con Puya y Uncinia no se
encontró una correlación a nivel de especies, pero sí
a nivel de genero. Finalmente, los líquenes sirvieron como
indicador como grupo. Por otro lado, las especies consideradas
oportunistas, tolerantes a pastoreo e inclusive "malezas"
de páramo, tales como Rumex acetocella, Trifolium repens y
Lachemilla orbiculata (Ferwerda 1987; Verweij 1995) están
presentes tanto en los páramos evaluados en "buen"
estado como en "mal" estado, pero su abundancia era mucho
más alta en los páramos muy intervenidos ([[Figura
4]]). Esto quiere decir que la cantidad de especies en sí no
es un buen indicador del estado del páramo, pero la presencia
de especies típicas de páramo sí; y más
aún, a veces no hay que evaluar la riqueza vegetal a nivel de
especies pero si a nivel de género. Y, en el caso de
indicadores de intervención, no vale analizar la
presencia/ausencia pero si es necesario analizar la abundancia.
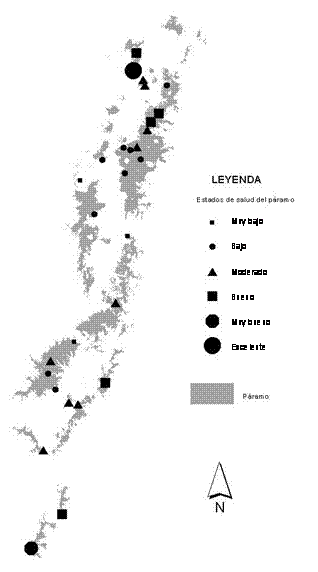
Figura
1: Distribución geográfica de todos los páramos
en el Ecuador con la localización de los sitios de estudio en
páramos de pajonal. El símbolo representa el estado de
conservación evaluado mediante indicadores geo-biológicos
(Coppus et al. 2001).
Figure 1.
Geographical distribution of the Paramos in Ecuador, with location of
study sites. The symbol repreesents the conservation status,
evaluated according to geo-biologic indicators (Coppus et al.
2001).
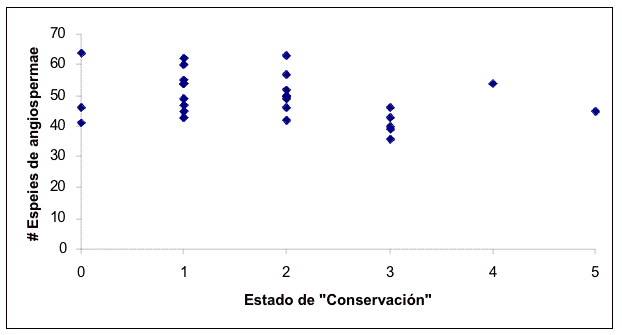
Figura
2: Relación entre número de especies de plantas
vasculares y estado de "conservación" en 30 sitios
de páramo (Datos de Coppus et al. 2001).
Figure 2. Relation
between the number of vascular plant species and conservation status
on 30 paramo sites (Data from Coppus et al. 2001).
Para avanzar hacia
la evaluación del estado de salud, se procedió a
correlacionar el estado de los páramos encontrados con
variables socioeconómicas de censos sociales ver [[Figura 5]]
(Infoplan 1999). Se puede concluir que en términos generales,
los páramos con mayor estado de conservación están
relacionados con índices bajos de desarrollo. La severidad de
la pobreza, la brecha y la severidad de la indigencia, las personas
económicamente activas, el índice de desarrollo social
y de necesidades básicas no satisfechas tienen diferencias
significativas para los tres estados de salud. El índice de
desarrollo social y las personas económicamente activas
decrecen con un mejor estado de salud del páramo, y todas las
demás variables aumentan con un mejor estado de salud (Coppus
et al. 2001). Estos resultados indican que los páramos en
mejor estado de salud están situados en áreas con las
poblaciones humanas más pobres, mientras que los que tienen
peores estados de salud están relacionados con condiciones
socioeconómicas más positivas. Sin embargo, esto puede
ser una equivocación ya que los datos socioeconómicos
están analizados a una escala diferente que los
geo-biológicos. Por ejemplo, los datos de población
están agrupados por parroquia, y esto en ciertos casos
significa el estado de una población que no vive en los
páramos si no en la cabecera parroquial a otra altitud
(Recharte & Gearheard 2001). También la calidad de la
información es un punto clave: una población indígena
en el centro del país puede tener pocos recursos económicos,
y por esto ser evaluada indigente, pero ser autosuficiente en
alimentos y vestimenta (Mera 2001).
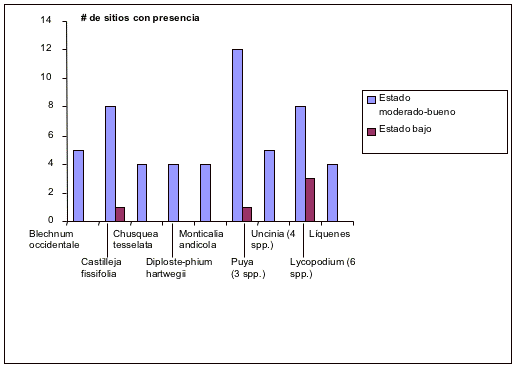
Figura
3: Especies de plantas con mayor presencia en páramos en buen
estado de "conservación" (Bueno-moderado= valores
3-5, bajo= valores 1 y 2; Datos de Coppus et al. 2001).
Figure 3. Plant
species with mayor presence in paramos in good state of conservation
(Good-moderate= values 3-5, low=values 1 and 2: Data from Coppus et
al. 2001).
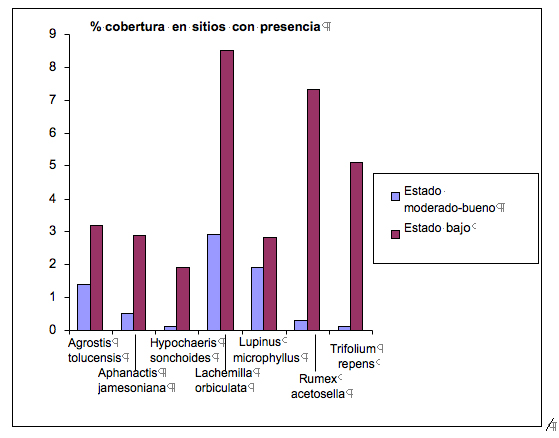
Figura
4: Especies de plantas con mayor abundancia en páramos en bajo
estado de "conservación" (Bueno-moderado= valores
3-5, bajo= valores 1 y 2; Datos de Coppus et al. 2001)
Figure 4. Plant
species with mayor presence in paramos in low state of conservation
(Good-moderate= values 3-5, low=values 1 and 2: Data from Coppus et
al. 2001).
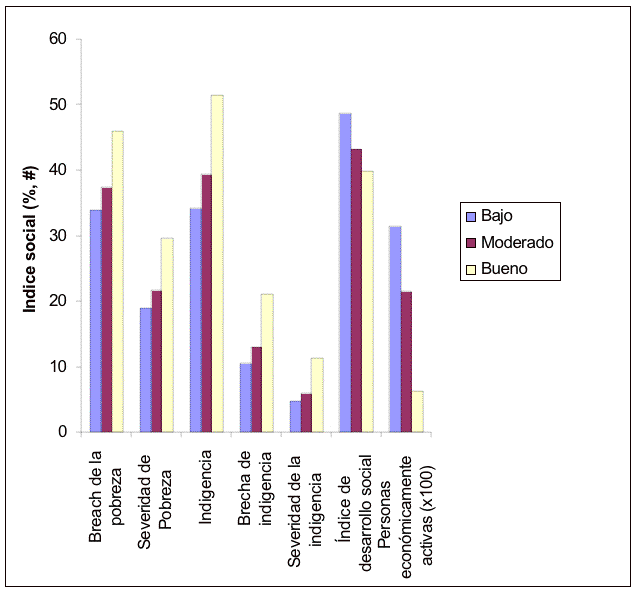
Figura
5: Relación entre indicadores sociales y estado de
"conservación" de 30 sitios de páramo
("Bueno" es valor 4 y 5, "moderado" es valor
3, "bajo" es valor 1 y 2. Datos de Coppus et al. 2001).
Figure 5.
Relation between social indicators and conservation status of 30
paramo sites (Good-moderate= values 3-5, low=values 1 and 2: Data
from Coppus et al. 2001).
Conclusiones

En el Ecuador,
tres cuartos de todos los páramos naturales son dominados por
pajonales, los cuales sufren de algún grado de intervención
humana. Sin embargo, todos los páramos brindan múltiples
servicios a la población gracias a sus atributos biológicos,
geográficos, sociales y económicos. Evaluando un páramo
únicamente tomando en cuenta sus atributos biológicos
sería una actividad muy limitada y no estaría acorde a
la visión ecosistémica que respeta la interacción
naturaleza-ser humano, la dinámica de ecosistemas y la
interacción entre ecosistemas. Para que la sociedad pueda
aplicar un manejo integral de este paisaje es necesario definir en
que estado está el ecosistema y como es su respuesta a
intervenciones y actividades de manejo. Considerando esta dinámica
y la multidisciplinariedad de la evaluación, se propone
avanzar hacia la determinación del estado de salud en vez del
más estrictamente ecológico estado de conservación.
El páramo forma un ecosistema en el cual es fácil de
entender cómo es la interrelación entre los criterios
generales y los indicadores integrales del estado de salud, tanto a
nivel geo-biológico como socio-económico. Sin embargo,
para realmente poder evaluar y monitorear el estado de salud, falta
más conocimiento sobre indicadores sencillos, objetivos y
medibles. Este articulo ha demostrado que algunos indicadores
relativamente obvios, sin embargo presentan ambigüedades
relacionadas con la falta o la calidad de la información, con
la escala y con las interacciones entre indicadores sociales y
biológicos. Es un reto para las diferentes disciplinas diseñar
y aprobar esta clase de indicadores. Aqui, las ciencias biológicas,
sociales, agrícolas y económicas encuentran un espacio
idóneo para desarrollar y aplicar la información
necesaria en forma conjunta. Pero además, es necesario una
discusión continua entre científicos y los tomadores de
decisiones para asegurar que la información sea aplicada de
manera objetiva, equitativa y adecuada.
Agradecimientos

La teoría y
los datos presentados en este articulo fueron desarrollados durante
la ejecución del Proyecto Páramo en el Ecuador
(Universidad de Amsterdam, EcoCiencia, Instituto de Montaña).
El autor agradece en especial a Patricio Mena (EcoCiencia) y Pool
Segarra (EcoPar), con quienes mantuvimos numerosas discusiones sobre
este tema, y a Ruben Coppus, Lorena Endara, Susana León,
Veronica Mera, Marieke Nonhebel y Jan Wolf, quienes ayudaron en el
trabajo de campo y en el procesamiento de parte de los datos del
estudio del estado de salud. Al Instituto Alexander von Humboldt
(Colombia) agradezco la invitación a compartir experiencias
con el desarrollo de indicadores para el páramo. Reconozco
profundamente a los habitantes del páramo que colaboraron en
discusiones y en el trabajo de campo. Este estudio fue financiado por
el Instituto de Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas de la
Universidad de Amsterdam y por la Embajada de los Países Bajos
en el Ecuador.
Referencias

Bernal,
F.; O. Sánchez & A. Zapata. 2000: Manejo de páramos
y zonas de altura. Relaciones socio-organizativas y legales en el
páramo y otras zonas de alturas. CAMAREN-IEDECA. Quito.
Coppus,
R,. L. Endara; M. Nonhebel; V. Mera; S. León-Yánez; P.
Mena Vásconez; J. Wolf & R. Hofstede. 2001. El estado de
salud de algunos páramos en el Ecuador: una metodología
de campo. Pp 219-240 in: Mena V., P.; G. Medina & R. Hofstede
(eds.). Los páramos del Ecuador: Particularidades,
problemas y perspectivas. Abya Yala/Proyecto Páramo.
Quito.
Pijper
D.; I. K. De Rooy & F. Tonneijck. 2001. Impact
of land use and soil properties in the páramo of Cochapamba,
South Ecuador. Reporte. Proyecto Páramo. Quito.
Ferwerda,
W. 1987. The influence of potato cultivation on the natural
bunchgrass páramo in the Colombian Cordillera Oriental.
Tesis de M.Sc. Internal Report 220 of the Hugo de Vries Laboratory.
Universidad de Amsterdam, Países Bajos.
Hofstede,
R. G. M. 1995: Effects of burning and grazing on a colombian
páramo ecosystem. Tésis
de Doctorado. Universidad de Amsterdam.
Amsterdam.
Hofstede,
R. G. M.; J. P. Groenendijk; R. Coppus; J. Fehse & J. Sevink.
2002. Impact of pine plantations on soils
and vegetation in the Ecuadorian high Andes. Mountain Research and
Development 22 (2): 159-167.
Hofstede,
R. G. M.; R. Coppus; P. Mena; P Segarra & J. Sevink. 2003.
El estado de conservación de los páramos de pajonal en
el Ecuador. EcoTropicos 15(1).
Infoplan
1999. Información para el desarrollo Oficina de Planificación
de la Presidencia ODEPLAN. Quito.
Jørgensen,
P. M. & C. Ulloa. 1994. Seed plants of
the high Andes of Ecuador: a checklist.. AAU reports: 34, 354 pp.
Universidad de Aarhus.
Luteyn
J. L. 1992. Páramos: Why study them?. in: Balslev, H. &
J.L. Luteyn, (eds.). Páramo: an andean ecosystem under
human influence. London: Academic Press:1-14.
Luteyn
J. L. 1999. Páramos: a checklist of plant diversity,
geographical distribution, and botanical literature. Memoirs
of the New York Botanical Garden; volume 84.
Medina,
G. & P. Mena Vásconez (2001) Los Páramos en el
Ecuador. Pp 1-24 en: P. Mena; G. Medina & R. Hofstede (Eds). Los
páramos del Ecuador. Quito, Editorial Abya Yala
Mena,
P. 2001. El estado de salud de los páramos en el Ecuador: una
aproximación conceptual. Pp 189-216 in: Mena, P.; G. Medina &
R. Hofstede (eds.). Los páramos del Ecuador:
Particularidades, Problemas y Perspectivas. Abya Yala/Proyecto
Páramo. Quito.
Mena, P.; G. Medina & R.
Hofstede (eds.). 2001. Los páramos del Ecuador. Quito,
Editorial Abya Yala
MERA
O.V. 2001. Prácticas Sociales, Uso de Recursos y Percepciones
sobre la Naturaleza: Una Caracterización Social de los Páramos
Ecuatorianos. in: Mena, P.; G. Medina & R. Hofstede
(eds.). Los páramos del Ecuador: Particularidades,
Problemas y Perspectivas. Abya Yala/Proyecto Páramo.
Quito.
Narváez,
E. M. 2001: La actividad de ecoturismo en el páramo. en: P.
Mena & G. Medina (eds.), Páramo y turismo. Serie
páramo 7, Quito, Editorial Abya Yala-GTP
Podwojewski, P. & J.
Poulenard. 2000. Los suelos de los páramos del Ecuador. in:
Los suelos de los páramos. Serie Páramo 5. GTP/Abya
Yala. Quito.
Proyecto Páramo. 1999.
Mapa preliminar de los tipos de páramo del Ecuador. No
publicado. Quito.
Ramón, G. 2002: Visiones,
usos e intervenciones en los páramos del Ecuador. En Páramos
y Cultura. Serie Páramo 12. GTP/ Abya Yala. Quito
Rapport,
D.; R. Costanza; P. Epstein; C. Gaudet & R. Levins (eds.). 1998.
Ecosystem Health. Blackwell Science. Malden (Ma).
Recharte,
J. & J. Gearheard. 2001. Los páramos
altamente diversos del Ecuador¨Ecología política de
una ecorregión¨. Pp 55-86 in: Mena, P.; G. Medina & R.
Hofstede (eds.). Los páramos del Ecuador: Particularidades,
Problemas y Perspectivas. Abya Yala/Proyecto Páramo. Quito.
Smith,
J.M. B. & A.M. Cleef. 1988: Composition and origins of the
world's tropic alpine floras. J. Biogeogr.
15: 631-645.
Smith,
R.D. & E. Maltby. Using the ecosystem approach to implement the
convention of biological diversity. Key
issues and case studies. Ecosystem Management Series No. 2.
Gland (Suiza) UICN.
Suárez,
L. 2003. Los páramos como paisajes culturales en el
Ecuador. Pp 123-130 in: Mujica Barreda, E. (Ed.). Paisajes
Culturales en los Andes. Lima, UNESCO Perú.
Vega,
E. & D. Martínez. 2000: Productos económicamente
sustentables y servicios ambientales del páramo. Serie
Páramo 4. GTP/Abya Yala. Quito.
Verweij,
P. A. 1995. Spatial and temporal modeling of vegetation patterns:
Burning and grazing in the páramo of Los Nevados National
Park, Colombia. Tesis de Ph.D. Universidad de Ámsterdam,
Países Bajos.
Woodley,
S. J. Kay & G. Francis. 1993. Ecological Integrity and the
Management of Ecosystems. St. Lucie Press. Ann Arbor.